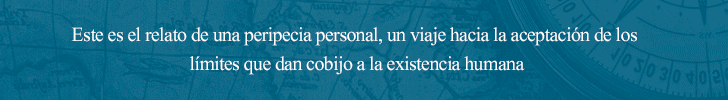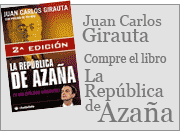Estos dos últimos días, entre aeropuerto y hotel, he leído dos sábanas sobre los males de nuestros partidos políticos, y sus posibles remedios. Uno lo firmaba Jorge de Esteban en El Mundo, bajo el título “No nos representan” (que el autor entrecomillaba en referencia a la consigna 15-M) y otro, en El País, lo firmaba Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional, con el título “Partidos y corrupción: la hora del cambio”.
Los dos autores escribían largo y tendido sobre lo que se viene llamando desafección hacia los políticos, fenómeno que los barómetros de opinión (CIS) reflejan al situarse en ellos como tercer problema de España los políticos y los partidos políticos. Para ambos autores la causa de esa desafección es una y meridiana: los partidos políticos han dejado de representar a los ciudadanos o los ciudadanos han dejado de identificarse con ello. Y ello es debido, y esto es por tanto la causa de la causa, a su falta de funcionamiento democrático y otras lacras relacionadas sea con el modus operandi interno y externo de los partidos, sea con el sistema electoral.
Este análisis, que está muy en boga, tiene sus elementos de realidad, pero también tiene un pequeño gran boquete: los partidos funcionaban exactamente igual de mal o regular hace ocho o nueve o diez o más años que ahora; el sistema electoral era el mismo hace ocho años y más que ahora; los controles de la financiación eran menores hace ocho años y más que ahora (en 2007 se aprobó una Ley de financiación de partidos, antes la regulación era mínima).
Pues bien, con todos esos factores nocivos presentes, no existía hace ocho años o más ninguna “desafección” digna de ser nombrada. No había grupos significativos que clamaran que los diputados “no nos representan”. No se consideraba a los políticos y a los partidos como uno de los principales problemas. ¿Entonces, qué ha cambiado? Muy sencillo: el único factor que ha cambiado notablemente en los últimos seis/siete años es la situación económica.
La desafección hacia los políticos es una consecuencia de la crisis económica, y en buena parte deriva del peso que ha adquirido la idea de que los políticos han sido los causantes y/o los culpables de la crisis.
Así que ya pueden hacerse internamente hiperdemocráticos los partidos (¿los quieren asamblearios como ERC?), funcionar por primarias y secundarias, volverse transparentes como el cristal sus finanzas, expulsar y avergonzar públicamente a los imputados por corrupción. Nada de esto modificará de forma relevante aquel estado de opinión.
El problema es mucho más grave: la legitimidad del sistema político ha terminado por vincularse estrechamente al desempeño de la economía, a la capacidad de la economía para generar crecimiento y riqueza. Y, emparejado con ello, se ha reducido enormemente la capacidad para aceptar las crisis inevitables del capitalismo.