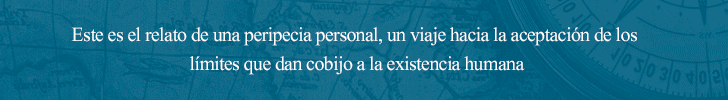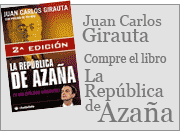Para los habitantes del centro de las ciudades, al menos es mi caso, hoy comienza una sesión de tortura de varios días a cuenta del carnaval. El ruido, siempre presente, se multiplica con el que producen charangas supuestamente tradicionales y los ensordecedores decibelios de actuaciones que empiezan a altas horas de la noche y acaban de madrugada, cuando ya han acabado con el sueño, el descanso y los nervios de los que forzosamente han de soportarlas.
Le he leído a Muñoz Molina, en su “Todo lo que era sólido”, el concepto “totalitarismo de las fiestas”, que es perfecto para describir el fenómeno. No sólo nos vemos sometidos a la invasión de ruido y suciedad que acompaña a las malditas fiestas -prácticamente todas subvencionadas: con mis impuestos se paga a quienes van a impedir que duerma durante días-, sino que además cualquier asomo de protesta por ese maltrato le hace merecedor al disidente del apelativo condenatorio por antonomasia: ¡eres un aguafiestas!
Yo no soy sólo una aguafiestas: reclamo que o bien se civilizan o bien se acabe con ellas. Que dejen de tomar como rehenes a todos los habitantes de una ciudad o de un barrio y especialmente que dejen de hacerlo con el dinero de todos. No sé de ningún partido político que haya exigido algo tan razonable como la regulación de los horarios de las fiestas y el fin de las subvenciones con que se las ha venido agigantando en las pasadas décadas. Me temo que no sabré de ello.
Para mayor escarnio, los municipios aprueban cada tanto estrictas regulaciones contra el ruido. Qué risa me da ver en mi barrio, festoneado de bares que cierran de madrugada y tienen a los clientes en la calle hablando a gritos, como aquí es costumbre, los carteles del ayuntamiento que advierten que esta es zona saturada de ruidos. Naturalmente, no llame nadie a la policía local, que no está para esos menesteres e ignoro si para otros. Tampoco busque nadie inspectores que comprueben que los bares están insonorizados y cumplen las largas y prolijas normas que aprueban en el consistorio. Y si es fiesta, entonces, olvídese uno de las reglas. Lo único que puede hacer, si se lo puede permitir, es marcharse.
La naturalidad con la que se han aceptado estas faltas de respeto a la privacidad, al descanso de las personas, a las normas de convivencia urbanas, a la urbanidad, como se decía antes con buen criterio, es uno de los signos del embrutecimiento en que ha caído la vida cotidiana en España. La vida cotidiana como la vida pública.