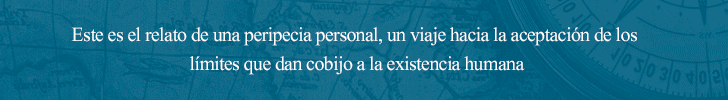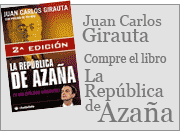Publiqué este artículo sobre la Transición española a raíz de la muerte de Nelson Mandela, en diciembre de 2013. Me ha parecido apropiado rescatarlo hoy (no está ya disponible en internet) cuando el previsible fallecimiento de Adolfo Suárez nos impulsa a echar una nueva mirada a su principal obra política. Una obra que no es tanto, pienso, una obra personal, ni de los políticos de aquel entonces, como de la sociedad española de aquel momento. Es en realidad la obra de una generación: la misma generación a la que pertenece Suárez.
***
Todos los Mandelas que hubo en España
Es muy posible que Nelson Mandela les parezca a muchos españoles una venerable figura perteneciente a un mundo muy distinto del nuestro. Sin embargo, su gran logro, aquél por el que se le admira y respeta en todo el mundo, es una transición a la democracia cuyo espíritu fue el mismo que guió nuestra Transición. Esa idea inspiradora se expresó en España, como años después en Sudáfrica, en una palabra: Reconciliación.
Poca duda me cabe de que el alborotado patio español no está para mentar la reconciliación en tono apreciativo. Para muchos, el ánimo moderado que presidió la Transición no es solamente agua pasada; también lo tienen por agua podrida. En la izquierda, se ha extendido la voz de que entonces se le hicieron demasiadas concesiones a la derecha. Simétricamente, en la derecha no son pocos los indignados por las excesivas concesiones que se hicieron a la izquierda y a los nacionalistas. En ambos campos atribuyen nuestros males de ahora a aquellos “pecados originales”.
De ahí que la Constitución, que es la obra fundamental del compromiso que trajo la democracia, haya pasado de ser sagrada e indiscutible a convertirse en blanco de ataques y objeto de desdén. Han aflorado dos corrientes contrapuestas en sus deseos, pero similares en su afán de arrojar por la borda el principal legado de la Transición. Simplificando, unos quieren “reformar” la Carta magna de 1978 para avanzar en la descentralización hasta el extremo de convertirnos en un Estado confederal. Y otros quieren “reformarla” justo para lo contrario: suprimir las comunidades autónomas.
Esas corrientes presentan también matices menos extremos y hay, desde luego, más deseos en ambas listas; ¡será por pedir! Pero conviene poner lo sustancial en sus variantes más puras a fin de percibir la dificultad de conciliar a esos dos bandos que se baten en la política, la prensa y la opinión pública. Tales disparidades no son nuevas y existieron en los años de la Transición, pero la diferencia es que ahora no hay un objetivo que unifique a la mayoría de la sociedad. Entonces el objetivo común era construir una democracia. Hoy, ¿cuál es? No parece que haya ningún bien mayor que esté por encima de los propósitos discordantes.
El espíritu de una época no tiene por qué transferirse a la siguiente y la profunda crisis económica ha abierto entre nosotros fisuras que han agrandado la distancia. Los que ahora están en la juventud y la primera madurez han vivido experiencias muy distintas a las de la generación que sirvió de base social al tránsito a la democracia. Muchos de los que nacieron durante la guerra civil y en la posguerra, que experimentaron la penuria y luego los albores de la prosperidad, tenían buenos motivos para ser moderados y apoyar la reconciliación.
Por eso digo que en la España de la Transición, a falta de uno, hubo muchos Mandelas. Del líder sudafricano escribía Bill Keller, en su obituario en el New York Times, que fue una rara avis entre los revolucionarios y disidentes morales por haber sido “un estadista capaz, cómodo con el compromiso e impaciente con los doctrinarios.” Mutatis mutandis, en la España de finales de los setenta, la capacidad para aceptar compromisos y el rechazo a los extremistas, que los había, fue rasgo central y mayoritario. Es más, hubo consenso político porque había un mandato de consenso de la sociedad.
La gente entonces tuvo la intuición de que la convivencia política sólo puede asentarse en renuncias. Se renuncia para lograr un terreno común. Por eso las Constituciones, si no quieren ser de facción o de partido y por lo tanto efímeras, presentan ambigüedades, lagunas y defectos. A veces, hoy en día, se tiene la impresión de que aquella sabia intuición de nuestros padres (o abuelos) se ha perdido. Hay un ambiente trufado de rabia, en el que ser moderado es de “nenazas” y el compromiso equivale a traición. Esperemos que este calentón no nos lleve de regreso al “trágala”.
(Publicado en VLCNews, el 9 de diciembre de 2013)