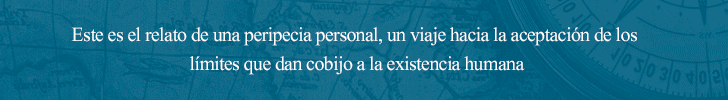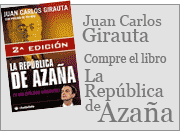¿Hay inflación de títulos universitarios?*
En los años sesenta y setenta, muchas familias de la nueva clase media española se pudieron permitir, por fin, enviar a sus hijos a la Universidad. Padres que apenas habían podido estudiar consiguieron así, con no poco trabajo y sacrificio, que sus retoños accedieran a un nivel de formación con el que ellos ni siquiera habían soñado. Estudiar, y más en la Universidad, sólo había estado al alcance de una minoría.
El propósito de aquellas familias era muy comprensible y loable. Un título universitario abría la puerta a bienes tales como un trabajo mejor, un nivel de vida superior y reconocimiento social. Tener un hijo universitario era un orgullo para unas familias que habían decidido invertir mucho en educación. No un orgullo envanecido, sino la satisfacción por que los hijos superasen una larga y difícil prueba que requiere de cualidades específicas y de un gran esfuerzo sostenido.
Insisto en el esfuerzo que implica el estudio, por lo infravalorado que está hoy, como si estudiar fuese lo más fácil del mundo y el estudiante disfrutara de una vida regalada. Un menosprecio al que ha contribuido la constante rebaja del listón de la exigencia en el sistema educativo. Cuando en nombre de la igualdad, o para evitar problemas, se aprueba a alumnos que no lo merecen, se hace un flaco favor al valor del título, al propio alumno y a la sociedad.
En la época de la que hablaba, las familias deseaban que los hijos estudiaran una carrera, pero al tiempo tenían muy claro que no todos disponían de las cualidades adecuadas. En mi infancia, he oído decir muchas veces aquello de que Fulanito “no vale para estudiar”. Pegar los codos a la mesa, concentrarse en los libros, atender en clase, no se le daba bien y había que buscarle otra salida. Si alguien dijera hoy eso, ¡uf!, le tacharían de elitista o clasista. Pero tenían razón aquellos padres: no todo el mundo vale para estudiar, como no todo el mundo vale para ser artista.
A medida que se eliminaron filtros de selección, la “masificación universitaria” fue a más y se comenzó a hablar de inflación de títulos. Si acudimos al último informe de la OCDE, “Education at a glance 2013”, en España un 32 por ciento de personas, entre 25 y 64 años, dispone de títulos superiores. Menos que Estados Unidos, Reino Unido, Finlandia o Noruega. Pero más, ¡atención!, que Alemania (28%), Francia (30%) o Italia (15%).
Con ese 32 por ciento de personas con estudios superiores estamos en el promedio de la OCDE, por lo que podemos decir que el problema no es la tan comentada inflación de títulos. Pero veamos otro aspecto de la cuestión. Cuando el número de licenciados rebasa cierto umbral, habrá cada vez más personas que quieran serlo, puesto que carecer de una licenciatura, cuando la tiene ya tanta gente, no es la mejor carta de presentación para un trabajo.
El economista coreano Ha-Joon Chang, profesor en Cambridge, ha comparado este fenómeno con lo que sucede en un teatro cuando unos espectadores se ponen de pie para ver mejor el escenario. Si más y más espectadores se levantan, acabarán por levantarse todos. El resultado es que “nadie ve el escenario mejor que antes, pero todos están más incómodos”.
En España, como en otros países que sucumbieron a esa dinámica, está ocurriendo exactamente eso. La licenciatura tiende a convertirse en requisito mínimo, como antaño el Bachillerato, y la única manera de diferenciarse respecto de la “masa” de licenciados es hacer masters o doctorados. Ese proceso conduce a la devaluación del título de licenciado.
De los buenos propósitos de aquellas familias que deseaban que sus hijos progresaran, llegamos a una situación en la que ser universitario ni significa gran cosa ni garantiza el progreso. Es más, no pocos estudiantes habrán perdido el tiempo y malgastado su esfuerzo en el empeño. Así que habrá que corregir esa tendencia. Una forma de hacerlo es mejorar las alternativas a la titulación universitaria y prestigiarlas, ya que la formación profesional ha quedado como la opción para aquellos, pobrecitos, que no pueden hacer otra cosa.
Alemania dispone de un porcentaje menor de titulados universitarios que nosotros. Uno de los motivos es que allí la formación profesional no lleva estigma ni se asocia con los fracasados. Valga el ejemplo de un matrimonio alemán, padres de unos amigos. El padre es abogado y la madre médico. Me dijeron que no habían presionado a sus hijos para que fueran a la Universidad, y de hecho no fue ninguno de los tres. Uno se hizo carpintero, otro lutier y la hija, enfermera. Kein Problem.
Por lo demás, no olvidemos que nuestro gran problema educativo no está en la franja superior, sino en la media. Casi la mitad de la población, un 46 por ciento, según el informe de la OCDE, tiene únicamente estudios primarios, si es que los completa. Es ahí donde dejamos de parecernos a los países europeos y nos acercamos a los países en vías de desarrollo. Ah, la olvidada y depreciada enseñanza media.
*Publicado en VLCNews, 30-06-2013