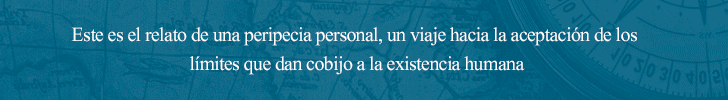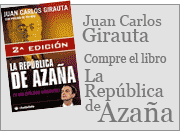Si tiemblan y cierran los grandes diarios venerables, ¿cómo no van a cerrar los antiguos y venerables cafés? Y tal vez, aunque está dicho a vuelapluma, una cosa y la otra tengan que ver. Antes se iba al café, entre otras muchas cosas, a leer los periódicos.
Los viejos cafés de las ciudades europeas han ido desapareciendo poco a poco o en oleadas y ahora le ha llegado el último turno, el turno del cierre, al Café Comercial de Madrid. Parece que el motivo es simple: las propietarias se jubilan. Ignoro si intentaron traspasarlo y no lo lograron. Madrid pierde, en cualquier caso, uno de los pocos cafés antiguos que habían conseguido sobrevivir.
En los setenta, que fue cuando yo conocí el Comercial, el café tenía aún una clientela de hombres mayores, pero la juventud estudiantil, más o menos politizada, más o menos culturizada, lo había adoptado como lugar preferente para quedar, charlar con los amigos, leer o pasar el rato sin más.
Los camareros eran intratables: tardaban todo lo que podían en atendernos, nos miraban con aversión y si nos hablaban, cosa que procuraban evitar, era de forma brusca y grosera. La señora que vendía tabaco, apostada delante de los baños como una centinela, ojeaba al que pretendía entrar como si fuera a llevarse algo de aquellos retretes infames. Y para concluir con los horrores, el café era de mala calidad.
Sin embargo, todo eso se soportaba sólo por estar en aquel espacio de otra época, con sus sillones de color mostaza, sus sillas de madera desportilladas, sus mesas con tapas de mármol negro veteado de blanco, y sobre todo, aquellos espejos que cubrían las paredes del fondo, reflejaban la luz de las lámparas y le permitían a uno ver (o espiar) quién estaba en tal mesa o tal otra.
En Madrid, por entonces, sólo teníamos el Comercial. Al Gijón no íbamos nunca; era un sitio estirado y pretencioso en el que la clientela parecía presumir de estar allí. Y el Lyon, que abría sus dos salones a la calle Alcalá, frente al edificio de Correos, en Cibeles, tenía un toque siniestro, aunque a cambio estaba más tranquilo que el Comercial. Pero el lugar de reunión era el Comercial, al que yo iba contraviniendo las normas de la clandestinidad: se suponía que había allí agentes de la social, inspeccionando a la “oposición antifranquista”. Pero ¿qué importaba? Había tardes que en el salón del Comercial no cabía un alfiler, el murmullo de las conversaciones era un torrente, y los camareros estaban más avinagrados que nunca.
Han desaparecido viejos cafés en todas partes. Hasta en Viena. Leo que en 2009 el café Ritter, que abrió en 1867, estuvo a punto de cerrar y de que ocupara su espacio una tienda de ropa de H&M, pero se salvó por la campanada -por una campaña en Facebook- y que un nuevo propietario se hizo cargo de él. (http://www.travelandleisure.com/articles/saving-the-vienna-coffee-houses )
No obstante, en España no sólo han desaparecido: se han extinguido. No sé si en Barcelona queda uno, si queda. En Madrid, cerrado el Comercial, han de quedar dos o tres. España, que fue un país de cafés porque el café era el refugio del habitante de casas inhabitables y por otras cosas, es también un país de saltos, de rupturas y de adanismos, afectado por el complejo de que no es suficientemente moderno, proclive a apuntarse a la última moda y a tirar las antiguallas al vertedero. Y yo no puedo dejar de pensar que el escaso aprecio al pasado y a sus vestigios que ha mostrado tantas veces y en tantas cosas la España contemporánea es también causa de la extinción de los viejos cafés venerables.