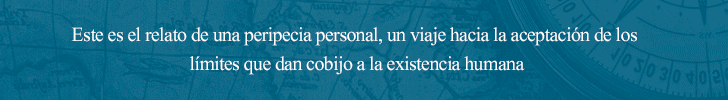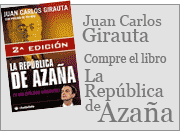Supe el otro día de la muerte de Mendiluce. Yo siempre le recuerdo en los setenta. Después apenas le vi una o dos veces, la última en un delirante debate en Canal Sur sobre la guerra de Irak. Nos guardábamos un afecto fruto de aquellos años del tardofranquismo en que los dos formamos parte de la muy minoritaria pero hiperactiva Liga Comunista Revolucionaria. Tampoco es que nos viéramos mucho entonces. La clandestinidad significaba compartimentación. Pero durante una temporada no muy larga los dos formamos parte del comité local de Madrid de la LCR, y para las reuniones quedábamos él y yo en la indispensable cita previa en un bar de tantos, no lejos del metro de Tetuán.
Una mañana, después de la cita previa, nos encaminamos como otras veces a la casa donde nos reuníamos. En el balcón del piso no colgaba ninguna toalla ni ninguna otra prenda y esto nos sorprendió. Era una de las medidas de seguridad comunes y elementales. Los del piso donde se celebrara una reunión debían poner alguna señal que se pudiera ver desde el exterior para indicar que todo estaba en orden y se podía subir. La pareja que vivía en aquel piso solía sacar una toalla. Era, dentro de todo, lo más discreto. Tengo en la memoria que era casi siempre una toalla grisácea, lo que no quiere decir que estuviera sucia, aunque quién sabe.
La toalla de seguridad no estaba y durante un minuto Mendiluce y yo consideramos la situación. ¿Qué hacer?, o sea. Ya que estábamos allí, no nos agradaba haber ido en balde, y supusimos, aunque creo que sobre todo lo supuso él, que se habrían olvidado de sacar la señal de que había vía libre. Decidimos subir al piso. Era una casa antigua y estrecha, sin ascensor. Cuando llegamos al piso nos encontramos la puerta abierta. Mendiluce entró, y yo detrás. Vimos que no había nadie. Ya no nos paramos a inspeccionar si había señales de un registro. Salimos al descansillo, alterados.
Mendiluce se hizo cargo de la situación al momento. Me dijo que teníamos que bajar las escaleras con toda naturalidad, como si fuéramos una pareja que viviera allí. Aun bajábamos por las escaleras, aparentando mucha calma, cuando nos encontramos con unos cuantos hombres, dos o tres, no recuerdo ya, que subían. No los miramos mucho, pero olimos que eran agentes de la Social. Seguimos en nuestro papel, hablando, por así decir, del tiempo. Actuar bien era muy importante. Yo esto ya lo había aprendido cuando me detuvieron y me interrogaron en la DGS (Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol). Me ayudaron los consejos de otra detenida que estaba en mi celda en los sótanos, estudiante de Medicina, y con más experiencia en la materia.
Al llegar al portal, Mendiluce me dijo en voz baja que debíamos salir sin prisas, caminar despacio hasta la siguiente esquina y una vez que dobláramos la esquina, echar a correr a toda velocidad. Así lo hicimos. Y así nos libramos de una caída, a pesar de que infringimos, por curiosos y temerarios, las medidas de seguridad elementales.
No era prudente volver a las casas donde vivíamos cada uno de nosotros. La organización solía disponer de casas de simpatizantes para ocasiones como esa, para refugiar durante un tiempo a los militantes en riesgo y evitar más caídas y detenciones. Pero nosotros, al perder el vínculo con el comité local, nos quedamos descolgados de la estructura de la organización. Mendiluce propuso que nos ocultáramos en un piso propiedad de su madre en la calle Ríos Rosas o una cercana, mientras él trataba de encontrar la forma de contactar con el Buró Político, la máxima instancia de dirección.
Era un piso gigantesco, antiguo, con pinta de que ya apenas vivía nadie en él. El único detalle que me ha quedado de aquel piso es que había un frasco medio lleno de L’air du temps. Lo repentino de la situación trajo otro inconveniente: casi no teníamos dinero. No teníamos, por ejemplo, dinero para comer. Pero Mendiluce tenía recursos. En la zona había un gran restaurante chino, muy caro y chic, del que era clienta su madre y donde le conocían. Allí íbamos al mediodía, nos quedábamos en la barra, pedíamos una bebida y comíamos con los pinchos o tapas chinos que nos ponían generosamente por tratarse de él.
Pasamos tres o cuatro días en ese estado de excepción hasta que se logró conectar con el BP. Se confirmó que el resto del comité local, y algunos más, habían sido detenidos. No sé bien qué año fue todo esto. Ni siquiera tengo claro si fue antes o después de la muerte de Franco. Pero sé que los detenidos en aquella ocasión pasaron tiempo en la cárcel. Yo me libré de nuevo de ir a Yeserías. Por los pelos y por Mendiluce, por su sangre fría.
No puedo ni quiero hacer un obituario de Mendiluce. Ni siquiera puedo decir que le conocía bien. Pero sí puedo decir que tenía valor y sangre fría, y que era un hombre de acción. La primera vez que le vi fue unos años antes, en el bar de la facultad de Económicas de Somosaguas. Fuimos allá unos cuantos de la Liga de otras facultades y él, al que llamaban “el vasco” (todo el mundo tenía motes), apareció lleno de brío y nos contó las aventuras de la tarde: alguna asamblea, algún conato de manifestación, alguna refriega con la policía. Pero contado todo eso por él, parecía que aquella tarde los estudiantes habían ganado una batalla decisiva a la dictadura. Y que él, cómo no, había estado al frente del combate.