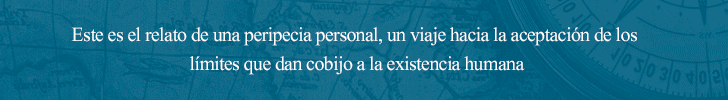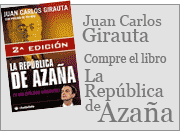No puedo contar un cuento de Navidad. Pero puedo contaros que la Nochebuena no era como la conocéis ahora. No este raro año 2020, sino años y años atrás. Aunque no voy a empezar la historia tan atrás, sino en los 60. Durante esa década, en la Nochebuena íbamos a cenar a casa de los abuelos, que vivían en una casa situada detrás y encima del negocio familiar, una cafetería en el centro de la ciudad. Ocurría que esa noche se cerraba la cafetería a las diez de la noche, que era algo que no se hacía nunca. Y, entonces, antes de marchar a casa, los camareros y el resto de personal de turno, uno por uno, se despedían de mi padre y de los otros miembros de la familia que estuvieran por allí, incluso de nosotros, los niños, con una gran solemnidad, casi como si no fuéramos a vernos, como nos íbamos a ver, al día siguiente, en que el negocio volvía a abrir en el horario habitual.
Aquella despedida me llamó siempre mucho la atención. Le daba a aquel cierre temprano el aura de un acontecimiento excepcional. Y lo era, en realidad, pero no sólo porque nunca se cerrara a esa hora, sino por la ocasión de la Nochebuena. Probablemente ninguno de los que eran adultos entonces había celebrado antes la Nochebuena de aquella manera. Antes, la Nochebuena no tenía el contenido que entonces empezaría a tener. No era el ritual que es hoy. No era ese instante en que cesa prácticamente toda la actividad para que las familias, en su casa, se reúnan a cenar.
Mi padre no recordaba haber celebrado la cena de Nochebuena nunca cuando era niño o joven. Seguramente en esa época, esa noche o parte de ella la pasaba ayudando en lo que entonces era más un café-bar. El negocio estaba abierto en Nochebuena, como en cualquier otra fecha, por festiva y señalada que fuera. Tampoco cerraba los domingos. No cerraba, si a eso vamos, ningún día del año, y pienso que mi abuelo, que se había iniciado en la hostelería en Buenos Aires, quizá hubiera preferido que el negocio permaneciera abierto las 24 horas, como decían que pasaba en la metrópoli argentina. “Allí hay bares que no tienen puertas porque nunca cierran”, contaba mi padre, que había nacido en Buenos Aires, y había vuelto allí a finales de los años 1940, tras pasar la infancia y la primera juventud en Vigo.
La familia de mi padre, originaria de la provincia de Lugo, no era muy de fiestas, es verdad. Eran gente seria, adusta, en cierto modo, acostumbrada a trabajar duro y poco más. Pero en la familia de mi madre, que era de otro estilo, la cena de Nochebuena no era muy distinta a la habitual. Uno de los primeros recuerdos de infancia de mi madre era el de llevarle al médico de la familia el pollo que les había regalado Genoveva, señora que vivía en lo que entonces eran las afueras de la ciudad, y a la que daban lavadura para los cerdos -la basura orgánica, diríamos ahora-. El médico los atendía gratis, y a cambio o como detalle, recibía el pollo destinado inicialmente a la familia y quizá, supongo, alguna cosa más, si es que llegaba a haberla.
En los sesenta la escasez había quedado atrás y se iniciaba una nueva y rara prosperidad en España. Una prosperidad desconocida para la mayoría de los que eran adultos en aquel momento. Para ellos, era una novedad que todavía tenía la aureola de las cosas que se estrenan y que se usan con conciencia de usarlas. La cena de Nochebuena era una de esas novedades. Antes, la celebraban los que podían celebrarla, la gente acomodada, unos pocos. Pero en los sesenta, y tal vez un poco antes, empezó a celebrarla todo el mundo. El mundo se paraba para que las familias se reunieran a cenar y eso era algo tan insólito que merecía la despedida formal y solemne de los camareros antes de marchar a casa. La cena de Nochebuena, tal como la conocemos hoy, fue en España un producto de aquella inicial prosperidad y de lo que aquella prosperidad empezó a producir: la clase media. La Nochebuena, como tantas otras cosas, fue un invento de la clase media.
La cena de Nochebuena, en nuestra familia, se hacía, estoy segura, por los niños. También se ponía por ellos, es decir, por nosotros, el árbol de Navidad y el Belén en casa. La clase media también ha inventado la infancia. Pero los niños no íbamos muy convencidos a la cena con nuestros abuelos. Era, de entrada, una cena seria y adusta, como ellos. Si nunca habían sido de fiestas ni divertimentos, menos aún de mayores. Así que asistíamos con pocas ganas a una cena donde, además, el primer plato solían ser camarones, lo que obligaba, en teoría, a pelarlos, pero acabábamos comiendo tal cual estaban. Sólo cuando llegaban los postres – el brazo de gitano que venía de la pastelería Tres Luces, de al lado; los piñones, que mi padre tomaba en cantidades industriales; a veces, una serpiente de turrón-, se caldeaba un poco el ambiente. Los niños empezábamos a reír por cualquier cosa, y con la colaboración de nuestro padre, la cena terminaba saliendo del formato serio para adentrarse en el descontrol. Pero antes de ese momento, y de que se jugara a algún juego simple de cartas, siempre con grandes lamentos de los perdedores, llegaba un episodio embarazoso.
El episodio embarazoso consistía en que llamaban a la puerta y eran, tal como nos temíamos, los vecinos de abajo. Los vecinos de abajo eran Lolita, su marido y sus hijas, y quizá algunos más, porque eran muchos, y todo lo que tenían nuestros abuelos de serios y adustos, lo tenían ellos de jaraneros. De modo que entraban en el comedor, nada menos que cantando villancicos y haciendo sonar panderetas y matasuegras, y se ponían alrededor de la mesa a darnos el concierto. Había que ver las caras de mis abuelos, sobre todo de mi abuela, mientras sucedía el incidente. Casi se podía leer lo que estaba pensando mi abuela de aquella familia tan frívola y ruidosa, tan viva la Virgen, y tan ajena, además, a la impresión que producía, porque no pegaban nada, pero nada, en el ambiente de casa de mis abuelos y, sin embargo, entraban como Pedro por su casa con jaleo de panderetas y cánticos de villancicos populares como si fuera su misión alegrarnos la noche a la fuerza. Por qué insistían año tras año en hacer aquella incursión, es un enigma. Si esperaban que cantásemos con ellos, estaban listos. Mientras duraba, todos sentíamos que estaban fuera de lugar. Sentíamos, en realidad, vergüenza ajena. Y se notaba el alivio cuando se iban y nos dejaban en nuestra Nochebuena más bien malhumorada, y que si se volvía alegre, era con un tipo de alegría distinto al de aquellos vecinos intrusos. Cada familia tiene que celebrar la Nochebuena a su manera.
El gran instante de nuestra Nochebuena era cuando ya finalizada la cena, las cartas, y la incursión de los vecinos, nos escondíamos en la habitación donde se guardaba la colada de la cafetería y se almacenaban trastos, y esperábamos a que nos encontrara el fantasma. El fantasma era mi padre cubierto con una sábana blanca, e iluminado, de algún modo, con una linterna, de tal manera que su aspecto era, para nosotros, verdaderamente fantasmal y terrorífico. Como pequeños salvajes, saltábamos como locos en la oscuridad por entre toda aquella ropa y aquellos trastos, entre los que había colchones, y gritábamos a tope de pulmón, mientras huíamos para que no nos atrapara el fantasma. Lo pasábamos de maravilla. No queríamos que acabara nunca aquel juego del escondite con un fantasma tan realista.
Nuestra Nochebuena empezaba seria, aburrida y malhumorada, pero acababa desbocada y emocionante. Lo nuestro no eran los villancicos, sino algo más salvaje. Cuando me acordaba de uno de los villancicos de los vecinos, de eso de “la Nochebuena se viene, la Nochebuena se va, pero nosotros nos iremos y no volveremos más”, me entraba una tristeza premonitoria. No volveremos más. Pero es el juego, alegre, vital, incluso salvaje, lo que importa. Luego, poco antes de las doce, mi abuelo salía para ir a la misa del Gallo.